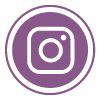Por Ángel Moreno
Por Ángel Moreno
(de Buenafuente)
Durante los días en los que estamos siendo acompañados por el paso de la imagen peregrina de la Virgen de Fátima, me he venido preguntando insistentemente ¿por qué se ha dejado ver Nuestra Señora a los pastorcitos ella sola, sin llevar al Niño Jesús en los brazos?
 Y me he sorprendido mucho más cuando he recordado el icono de la Virgen de Guadalupe, quien se mostró al indio Juan Diego, la visión que tuvo santa Catalina Labouré en la Rue du Bac, en París, las apariciones de la Virgen en Lourdes a la pequeña Bernadette, las que ocurrieron en la Salette, y últimamente en Medjugorje. En todos los casos, los videntes testimonian que Nuestra Señora se les muestra sin el Niño Jesús.
Y me he sorprendido mucho más cuando he recordado el icono de la Virgen de Guadalupe, quien se mostró al indio Juan Diego, la visión que tuvo santa Catalina Labouré en la Rue du Bac, en París, las apariciones de la Virgen en Lourdes a la pequeña Bernadette, las que ocurrieron en la Salette, y últimamente en Medjugorje. En todos los casos, los videntes testimonian que Nuestra Señora se les muestra sin el Niño Jesús.
Me he seguido preguntando: ¿Por qué se muestra así la Madre de Jesús, si la causa por la que es la Llena de Gracia, la Inmaculada, la Asunta al Cielo, la Coronada de gloria es su maternidad divina? ¡Y siempre se nos dice a Jesús por María!
En el deseo de comprender la razón de estas visiones, he recurrido al texto del Apocalipsis, en el que se nos dice: “Un gran signo apareció en el cielo: una mujer vestida del sol, y la luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas sobre su cabeza; y está encinta, y grita con dolores de parto y con el tormento de dar a luz. Y apareció otro signo en el cielo: un gran dragón rojo. Y el dragón se puso en pie ante la mujer que iba a dar a luz, para devorar a su hijo cuando lo diera a luz. Y dio a luz un hijo varón, el que ha de pastorear a todas las naciones con vara de hierro, y fue arrebatado su hijo junto a Dios y junto a su trono; y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para ser alimentada mil doscientos sesenta días” (Apc 12, 1-6). Y en el contexto de mi reflexión, he interpretado que la mujer vestida de sol que se ha quedado en el desierto, es Nuestra Señora. Ella nos acompaña durante la travesía de la vida y en nuestras necesidades, como peregrina.
Mas, de pronto, como si escuchara dentro una voz nítida, me vino el pensamiento: “¿No comprendes que la razón por la que me presento así es porque tú eres mi hijo?” Ante tal percepción, imprevisible desde mi lógica, se me hizo un nudo en la garganta, y me sobrecogí pensando que María me ofrecía su maternidad en obediencia a su único Hijo, que le dijo desde la cruz “ahí tienes a tu hijo”, refiriéndose también a mí.
Después del impacto emocional, de manera cadenciosa volvía a mi mente el pensamiento: “¿No te das cuenta de que tú eres mi hijo?” Ante el riesgo de caer en una sensación pretenciosa, las palabras de san Pablo a lo gálatas me han serenado: “Mas cuando llegó la plenitud del tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción filial. Como sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama: «¡Abba, Padre!». Así que ya no eres esclavo, sino hijo; y si eres hijo, eres también heredero por voluntad de Dios” (Gal 4, 4-6).
Y sigo sobrecogido, aunque ahora ya solo se ha quedado la respuesta como pensamiento, pero fundado en la Palabra y avalado por los testigos del amor maternal de María a todos los hombres.