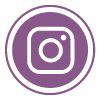Por José Ramón Díaz-Torremocha
Por José Ramón Díaz-Torremocha
(Conferencias de San Vicente de Paúl de Guadalajara)
Estaban solos en la estancia. Una madre orgullosa de su hijo y un hijo pletórico de amor por aquella que le había concebido. Cada uno estaba a su obligación pero, de vez en cuando, levantaban la mirada uno u otra de su quehacer y miraba con ternura a su compañero de estancia.
¡Cómo te quieren todos, hijo! dijo por fin la madre. Me lo dicen muchos cuando me piden que a la vez te pida algo a ti.
El hijo, como en alguna otra ocasión, la miró y calló Era la criatura perfecta. La que mejor y con más confianza se había entregado a los servicios que él necesitaba. Era su madre. Siempre pendiente de él. Desde que recordara, siempre estaba ella allí para lo que necesitara. Recordó, como si ello hubiera sido posible, cuánto reforzó su amor cuando despareció el hombre de la casa: aquel al que había llamado padre. Siempre la madre. Ayudándole, curándole en ocasiones, las pequeñas heridas producidas en sus juegos de muchacho. Pero siempre estaba ella allí. Hasta el final. Hasta vivir el mayor sufrimiento que puede sentir una madre: dejar el mundo después del hijo querido.
Pensó en la afirmación de su madre: ¿Era cierto que todos le querían? Sabía por propia y dolorosa experiencia cuánto y con cuánta saña le habían hecho sufrir cuando terminó su trabajo. Aquel trabajo para el que había nacido. No. No todos le habían comprendido. Incluso surgió la traición entre algunos de los más queridos.
Pero no dijo nada. Sólo mantuvo su mirada en ella con ternura y calló.
Pensó en el mundo que él había ayudado a ser mejor. Pensó en su nacimiento y en todas las señales que le acompañaron al salir del vientre de su madre. Pensó en su propio sufrimiento. En lo injusto que habían sido con él, los que se llamaban sus amigos. Lo poco que le habían comprendido a pesar de sus explicaciones y fundamentalmente de sus ejemplos. Como en una película, como en el presente, todo para él ya lo era, visionó toda su vida entre aquellos a los que había venido a salvar. ¡Lo recordaba tantas veces! ¡Tantas veces los que se decían sus amigos y seguidores lo celebraban cada día en cada rincón del mundo para recordarle! Pero ¿eran sus seguidores de verdad o sólo de boca?
Allí abajo, muy abajo, vio a tantos de los que se llamaban sus seguidores, a veces de manera no consciente, hacer lo contrario de aquello que él, con mansedumbre, les había enseñado. Se apenó.
Pero también encontró a muchos que querían seguirle y que con sus limitaciones humanas, sin embargo se empeñaban en hacerlo y así lograr hacer un mundo mejor. Y vio que lo conseguían. Que poco a poco, el mundo mejoraba. Que poco a poco, aunque más despacio de lo que él deseaba, todo mejoraba. Bueno todo, todo no… pero mucho sí. Se alegró.
Recordó de nuevo aquella pequeña aldea en Judá. Recordó todo su sufrimiento. Recordó la cruz. Pero también, recordó su gozo de haber salvado a cada uno de los seres humanos. Los nacidos antes, los de su época en la tierra y los que vendrían más tarde. Nos recordó a todos. A cada uno de nosotros por los que se sacrificó llevando el amor y la misericordia al límite, tal y como le había pedido su padre. A cada uno, por nuestros nombres. Individualmente conocidos.
Aquel milagro, se inició con el nacimiento de un niño en Belén de Judá. Dentro de unos días lo celebraremos los hombres. Daremos gracias a aquel que todo lo puede, por conocernos individualmente y por amarnos singularmente. Algunos también, nos dejaremos arrastrar por el espíritu festivo que, sin duda tiene tal efemérides, pero lo llenaremos de cosas en lugar de sentimientos.
¡Sin embargo, nos haremos el firme propósito de ser mejores! De corresponder mejor a su Amor que fue donado primero que el imperfecto nuestro por él.
Gracias a su madre que un día dio el “fiat” y que nos sigue acompañando pendiente de lo que nos pueda faltar para comentárselo a su hijo, como en Caná de Galilea. Todo a él, sin duda. Desde la alabanza debida, hasta la suplica por aquello que nos preocupa. Pero siempre, siempre, a través de la madre. Es garantía de que nos escuchará con la mayor ternura ¡se lo pide su Madre!
Lo celebraremos con alegría. ¡Pues estamos salvados, liberados de la muerte! De la muerte, en Él, vencedores. Una Navidad que nos lleve, como nos pide el Papa Francisco a “amar de verdad”:
«Hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras» (1 Jn 3,18). Estas palabras del apóstol Juan expresan un imperativo que ningún cristiano puede ignorar. La seriedad con la que el «discípulo amado» ha transmitido hasta nuestros días el mandamiento de Jesús se hace más intensa debido al contraste que percibe entre las palabras vacías presentes a menudo en nuestros labios y los hechos concretos con los que tenemos que enfrentarnos. El amor no admite excusas: el que quiere amar como Jesús amó, ha de hacer suyo su ejemplo; especialmente cuando se trata de amar a los pobres. Por otro lado, el modo de amar del Hijo de Dios lo conocemos bien, y Juan lo recuerda con claridad. Se basa en dos pilares: Dios nos amó primero (cf. 1 Jn 4,10.19); y nos amó dando todo, incluso su propia vida (cf. 1 Jn 3-16) (del MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO en la I JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES)
Queridos amigos: ¡FELIZ Y SANTA NAVIDAD!
José Ramón Díaz-Torremocha
de las Conferencias de San Vicente de Paúl en Guadalara