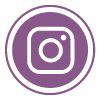Por José Ramón Díaz-Torremocha
Por José Ramón Díaz-Torremocha
(de las Conferencias de San Vicente de Paúl en Guadalajara)
Algún querido lector, seguro que recordará a nuestro buen amigo Jacinto, de quien me he permitido desvelar alguna historia y las que pretendo seguir desvelando en el futuro. Claro: ¡si el paciente lector me lo permite!
Tenía nuestro amigo Jacinto, esa posición que en España calificamos como “un buen pasar”. Sus padres, modestos comerciantes, le habían dejado al fallecer, una pequeña fortunita que, bien administrada y con frugalidad para sus gastos, a nuestro amigo le permitía vivir sin agobios. También sin lujos. Contaba con un modesto trabajo administrativo que un día perdió. Pero esa historia, será para otro día. Hoy me centraré en el “recoge colillas” amigo íntimo de nuestro protagonista.
Le conoció en la calle. Tenía Jacinto la costumbre de sentarse en una pequeña terraza al aire libre y leer el periódico o dedicarse a observar a los que pasaban siempre acelerados de un lado para otro al ritmo de una buena cerveza. Un día le llamó la atención Roberto, que era como se llamaba aquel muchacho que recogía las colillas de la calle. Tenía buen porte e iba bien vestido y limpio pero, al observarle, se notaba que algo no iba bien dentro de su cabeza. Algo no marchaba, viéndole conversar consigo mismo, mientras gesticulaba, en voz alta. Después supo que además una enfermedad degenerativa, estaba acabando con él.
Al otro lado de la plaza, Roberto, fumaba con verdadera pulsión. Tenía un minúsculo cigarrillo en la boca y aspiraba a través de él con cierta angustia. A punto de terminarlo, sacaba de su bolsillo otro tan pequeño como el anterior y con el final de aquel, prendía la nueva colilla, que habría recogido vaya usted a saber dónde.
Un día, Jacinto, antes de llegar a su mesa al aire libre, pasó por el Estanco y compró un paquete de cigarrillos. De los normales. Después al llegar a la mesa de siempre y al acercarse el camarero a preguntarle ¿Qué, lo de siempre?”, Jacinto asentía mientras depositaba su reciente compra encima de la mesa.
Como todos los días, no tardó en aparecer Roberto. Jacinto se levantó se acercó a quien todavía no sabía que iba a ser su amigo y le preguntó si le apetecía un café. Roberto, le miró con cierta aprehensión. No estaba acostumbrado a que lo trataran con amabilidad, salvo por las monjas que le tenían recogido. Pero, finalmente, aceptó.
Al sentarse en la mesa a la que le invitó nuestro buen amigo Jacinto, sus ojos se fueron directamente a aquel goloso paquete de tabaco nuevo. Jacinto, después de solicitarle al camarero un café con leche, tal y como quería el nuevo amigo, ante el estupor del camarero que no le hizo la menor gracia ver a Roberto allí sentado y al parecer alternando con Don Jacinto, este último, despacito, abrió la cajetilla de tabaco y se la ofreció a Roberto. Este, cogió un pitillo con timidez, dio las gracias y no se podía creer que fuera para él la cajetilla entera como le estaban diciendo. Pero lo fue.
A partir de ese día y mientras Jacinto siguió pudiendo ir a tomar su café diario y leer su periódico en aquella cafetería todos los días, sin faltar uno, había una cajetilla nueva sobre la mesa. La cajetilla de Roberto que, si en los primeros días miraba de lejos y no se atrevía a acercarse, llegó un momento que, sin el menor reparo, dando siempre cortésmente los buenos días, se sentaba, tomaba la cajetilla, la abría, tomaba un tabaco y lo encendía con cierta parsimonia. Creo recordar que alguna monjita de las que atendían en el refugio nocturno a Roberto, le ponía mala cara al bueno de Jacinto cuando se lo cruzaba. ¡Estaba envenenando a aquel pobre y bendito Roberto!
Las asociaciones de ideas mientras leemos, suelen salirnos solas y hoy, al releer la Exhortación Apostólica “Gaudete et Exsultate” he recordado mientras pasaba de nuevo mis ojos por los numerales 14, 15 y 16 de la Exhortación, que Jacinto es, seguramente, uno de los singulares “santo de la puerta de al lado” de los que nos habla el Papa Francisco con lo que he llamado su singular y amable gracia “porteña”.