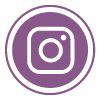Por José Ramón Díaz-Torremocha
Por José Ramón Díaz-Torremocha
(Conferencias de San Vicente de Paúl de Guadalajara)
"Se presentó en aquel momento,
dando gracias a Dios y hablando del niño
a cuantos esperaban la liberación de
Jerusalén" (Lc 2, 38)
Todos conocemos el saludo de Simeón y muchos en la Iglesia, lo recitan todos los días al terminar el Oficio Divino en "Completas". Es un texto conocido y admirado. Es un saludo íntimo y profético de Simeón a unos padres sorprendidos. Pero es un saludo, repito, íntimo: sin hacerlo público, para los padres y dirigido al Buen Dios en agradecimiento "porque mis ojos han visto a tu salvación" (Lc 3, 30). Pero Lucas sigue describiendo lo que sucede alrededor de este saludo y allí está la profetisa Ana haciendo a todos partícipes de su alegría y hablando del niño tal y como nos recuerda el versículo que antecede a estas líneas. Siempre me ha maravillado lo poco que hemos hecho nuestro este estado de ánimo y actitud de la profetisa. Cómo nos hemos quedado con el maravilloso canto de Simeón sin poner en debido valor a esta Ana que canta las maravillas del Señor y habla del niño que ha venido a salvarnos. Sin ponerlo en valor como ejemplo para nuestras propias vidas y ofrecerlo a los demás.
La profetisa, está alegre. Ella también ha visto la salvación del género humano y no se limita a un saludo contenido para el pequeño grupo que asiste a la ceremonia. No sólo. Por el contrario, asombrada por la Buena Noticia, su corazón se desborda y habla del niño a cuántos encuentra a su paso. No lo deja para ella misma. No goza sola de la novedad. Por el contrario, se siente gozosamente llamada a extender la noticia. A evangelizar ya desde aquella primera hora. Puede que sea, sin ella saberlo, la primera a quién pueda atribuírsele el precioso nombre de “evangelizador”. Desde los primeros días del nacimiento de Cristo: ella canta, sin duda inspirada por el Espíritu, a la liberación de Jerusalén que ha conocido.
Meditando sobre este pasaje del Evangelio de Lucas, me he interrogado con frecuencia si: ¿Vivimos nosotros los cristianos este espíritu evangelizador entre aquellos con los que nos encontramos o pasan a nuestro lado, como si estuviéramos a la entrada del Templo? ¿Es nuestra actitud como la de la profetisa de hablar y contar las maravillas del Señor? También con frecuencia me he contestado que estamos en ocasiones tan inmersos en hacer cosas por los demás, que olvidamos el hablar a los demás de Dios. De ese Buen Dios que quiso entregarse por nosotros y regalarnos la salvación. Hay dos párrafos en la Carta Encíclica “Deus Caritas Est” del Santo Padre Benedicto XVI que no me resisto a dejar de citar aquí: “Este amor – de la Iglesia – no brinda a los hombres sólo ayuda material, sino también sosiego y cuidado del alma, una ayuda con frecuencia más necesaria que el sustento material” (o.c. 28b) y, seguimos recordando al Santo Padre: “Con frecuencia la raíz más profunda del sufrimiento es precisamente la ausencia de Dios” (o.c. 31c).
Nuestros fundadores, los primeros consocios de la Sociedad de San Vicente de Paúl, no lo olvidaron nunca y estuvieron adelantados a su tiempo y al Concilio Vaticano II en su deseo de extender la Buena Nueva entre los pobres. Entre los que sufrían. El Concilio, en una de sus muchas recomendaciones para los laicos, nos indica: “Con el apostolado de la palabra, absolutamente necesario en algunas circunstancias, los seglares anuncian a Cristo, explican su doctrina, la difunden, cada uno según su condición y saber, y la profesan fielmente” (CVII Decreto “Apostolicam actuositatem” 16).
Volvamos con Ana. Si la manifestación de Simeón puede calificarse de mística, la de Ana es la de la mujer corriente. La viuda, nos cuenta Lucas, alegre y confiada en Dios que no quiere reservarse para sí sola el acontecimiento. El gran acontecimiento. Debe ser un ejemplo para los cristianos y en particular, para cada uno de los vicentinos que nos encontramos con el sufrimiento del hombre y que intentamos ayudar a repararlo en lo posible. Seamos como ella: alegres y confiados y contemos a los otros, a todos aquellos con los que nos encontremos, la infinita alegría que nos embarga al conocer la salvación. De tener asegurada la salvación. La infinita alegría de haber conocido a Jesucristo a pesar de nuestras personales debilidades.
En definitiva, de evangelizar. Hermosa palabra que, sin embargo, su frecuente y a veces mal uso, ha hecho perder buena parte de su rico significado de origen. Evangelizar no es imponer a los otros la fe en Jesucristo. No es someter a los otros a nuestra fe. Evangelizar es “predicar la fe de Jesucristo o las virtudes cristianas”[i]. Es contar al mundo “tu” y “mi” enriquecedora experiencia de sentir al Buen Dios que se ha hecho Hombre por cada uno de nosotros, que ha muerto y ha resucitado. Es contar, a quién quiera escucharnos, las verdades de esa fe con la que queremos ser mejores y que nos otorga la paz, la esperanza y la fortaleza para poder entregarnos a los otros.
Recordemos a los santos: La caridad no se demuestra solamente con la limosna, sino sobre todo con el hecho de comunicar a los demás las enseñanzas divinas y prodigarles cuidados corporales. (san Máximo Confesor, abad).
Qué bueno y qué oportuno parece recordarlo en este nuevo comienzo de curso. De vuelta a la normalidad de la actividad habitual después del paréntesis veraniego ya un tanto olvidado, ¿sabremos hacerlo con la alegría y la publicidad de Ana? ¿sabremos hacerlo de manera profética?
Qué la alegría de la salvación, queridos amigos, nos desborde y nos haga en cada una de las circunstancias de nuestra vida, auténticos y alegres “publicitarios” de Jesucristo resucitado. Auténticos “publicistas” de la Buena Nueva en todos los ambientes de nuestra vida.
[i] Diccionario de la Real Academia Española, vigésima segunda edición 2.001