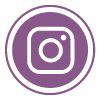Por José Ramón Díaz-Torremocha
Por José Ramón Díaz-Torremocha
(Conferencias de San Vicente de Paúl en Guadalajara)
Me decía mi amigo y consocio Jacinto hace varios años que, cuando nacemos, aunque no siempre seamos capaces de asumirlo de adultos, venimos al mundo con una clara expectativa por parte del Buen Dios, del Misericordioso, para cada uno. Nadie viene al mundo para nada en la mente del Buen Dios. Nadie nace, sin que Él espere algo de cada uno. Él espera de todos: también de mí, ¡claro! No creáis que quiero “escaquearme”. Pero también de ti que me lees. De todos, espera una respuesta el Buen Dios para que, la Historia de la Salvación, siga adelante. ¡¡De todos!!
Nos decía Jacinto y nos animaba, a examinar cuál era la expectativa que el Buen Dios, tendría para cada uno de los miembros de aquella pequeña Conferencia. Cuando le contestábamos indicando la dificultad para conocerla, conocer la expectativa, Jacinto ponía cara de asombro y nos indicaba: “pero si es muy fácil: ¿qué es lo mejor que sabes hacer? ¡pues esa cualidad es la que tienes que poner a disposición de la extensión del Reino! ¿No digáis que no es fácil?”
Si esa “búsqueda” íntima fallaba, Jacinto nos aconsejaba leer muy despacito el “Sermón de la Montaña” (Mateo 5, 1-12) y nos aseguraba que, en alguna de las Bienaventuranzas, encontraríamos la que nos “tocaba” el corazón y nos indicaría desde dentro de nosotros mismos, qué era lo que teníamos que hacer. En dónde y cómo debíamos entregarnos. Por quién o a quiénes deberíamos ayudar a combatir cualquier sufrimiento personal de los muchos existentes.
A algunos, podía parecernos utópico parte de sus planteamientos, pues éramos pocos y muy jóvenes los que conformábamos la Conferencia. Carecíamos de las fuerzas que parecía exigirnos las palabras de Jacinto, así llegaba a exponerlo algún joven participante, con cierta jactancia, con humana seguridad. Jacinto, lo miraba y callaba. Para mí, creo que pedía desde su intimidad, encontrar las palabras justas, para corregir sin herir. Siempre lograba aquello que, para tantos, era una utopía esplendida, a veces inalcanzable.
Jacinto, con su actitud, nos enseñaba a intentar encontrar las palabras justas para corregir al hermano que, a veces, tantos fracasos nos propinaban y también nos ayudaba a ser más humildes. Esos fracasos, nos animaban a abandonar, en ocasiones, una irritante seguridad humana en nosotros mismos a la hora de corregir al hermano. Nos hacía ver Jacinto, con su actitud, la importancia de reconocer que ni éramos los mejores, ni debíamos aspirar a serlo en cualquier terreno. Decía también que, sin oración, sin aspiración a la santidad, no podíamos conseguir nada serio.
Humanamente, siempre habría alguno más sabio, simplemente más listo, que había dedicado más tiempo al estudio o era más santo. Pues de santidad, se nos examina muchas veces a lo largo de la vida y se opina con ligereza, de la poca o mucha que poseemos. Santo sólo es Dios. (Me gusta recordar siempre esta frase del “aburrido” Levítico 20, 26: “Sean para mí santos, porque yo el Señor, soy santo y los he separado de los demás pueblos para que sean míos”).
Terminado el silencio con el que todos esperábamos la respuesta del querido hermano, Jacinto, muy bajito, casi para que le oyera exclusivamente el consocio que había hecho la afirmación de nuestra incapacidad por falta de fuerzas, Jacinto musitaba: “tiene toda la razón, no tiene fuerzas para hacer frente a tarea tan dura con tanto esfuerzo como se necesita, tampoco ninguno de nosotros, “pero……… ¿sabe de lo que son capaces usted y Dios juntos? ¿Ha pensado en ello?” Terminaba siempre, recordándonos a Pablo: Todo lo puedo en Aquel que me conforta” e insistía por su cuenta dando un especial énfasis: ¡TODO!
Seguía después un largo silencio y más tarde empezaban a surgir ideas que demostraban que en aquel silencio, todos se habían encomendado y allí estaba el resultado. Se encontraría o no la solución. Habríamos orado bien o mal o simplemente, no era el momento de lo que le pedíamos al Misericordioso o nuestra preparación era precaria. Pero Él había estado entre nosotros y de alguna manera, nos había conducido.
Se había entendido que, para la labor, carecíamos de fuerza y se necesitaba la del “Socio Principal”. Parecía que a veces, ignorábamos que el Bien, siempre viene de Dios y que, sin Él, sin Dios, siempre quedará incompleto cualquier cosa que pretendamos iniciar. Por buena que nos pareciera a primera vista. En algún momento, algo se nos “habría olvidado” cuya solución sólo estaba en el Padre.
María, siempre la Madre, siempre María.
En su comienzo ¡buen año en el servicio a la extensión del Reino!