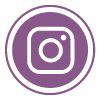Por José Ramón Díaz-Torremocha
Por José Ramón Díaz-Torremocha
(de las Conferencias de San Vicente de Paúl en Guadalajara)
Email del autor: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
“…El Evangelio no puede penetrar profundamente en las conciencias, en la vida y en el trabajo de un >pueblo sin la presencia activa de los seglares” [1]
El párrafo que antecede a estas líneas y que como se señala en la nota al pie está tomado de uno de los Decretos del Concilio Vaticano II, nos llama especialmente a los seglares, a los bautizados, a colaborar con los Pastores en las tareas de Evangelización, de llevar el Evangelio, a aquellos que no lo conocen. También a los que están alejados.
A lo largo de la Historia, con más frecuencia de la que hubiera sido deseable, se ha considerado la Evangelización, el llevar la Buena Nueva, como una obligación de los consagrados y en particular casi fundamental y exclusivamente de los Presbíteros.
Hace años, sin embargo, a partir del Concilio Vaticano II, cada día se es más consciente por parte de los que formamos la Santa Iglesia, de que todos somos necesarios y estamos obligados a proclamar el Evangelio. El Papa Francisco, nos lo recuerda en la "Evangelii Gadium": "Es vital que hoy la Iglesia salga a anunciar el Evangelio a todos, en todos los lugares, en todas las ocasiones, sin demoras, sin asco y sin miedo"
Una proclamación sin púlpito, sin ambón, discurriendo en la sencillez de la vida diaria y sin discursos pretendidamente apologéticos: con la sencillez de quien cree firmemente en lo que está contando. Quien lo vive e intenta hacerlo suyo. Quien lo comenta y comparte con un amigo querido, queriendo trasladarle su mejor regalo, su mejor experiencia. No hay que olvidar, como nos recordaba Benedicto XVI que “Con frecuencia, la raíz más profunda del sufrimiento es precisamente la ausencia de Dios” (“Deus Caritas Est” 31 c)
Y, al pensar en este traslado al amigo para compartir con él lo mejor de nosotros mismos, nuestra experiencia de fe, pienso siempre en el campo inmenso que, para este apostolado, tenemos cada uno de los que no siempre con razón, no siempre en verdad del corazón, nos proclamamos cristianos o católicos. Sé bien con cuánta desafortunada frecuencia, los laicos, cuando pretendemos ayudar a alguien que lo necesita, terminamos convirtiéndonos en meros repartidores de alimentos, dinero o cualquier otra clase de ayuda casi exclusivamente material que no nos obligue a ir más allá. Que olvidamos el contacto personal con el que sufre como nos exige el Evangelio y que debía ser nuestro principal carisma. El carisma de todo buen cristiano o todo buen católico. Especialmente, por ser su carisma fundamental y fundacional, de todo miembro de las Conferencias de San Vicente de Paúl.
Dice la Regla de las Conferencias en su artículo 1.9 al referirse a nuestro contacto con los que sufren: "Los vicentinos se esfuerzan en establecer relaciones que se basen en la confianza y en la amistad. Conscientes de su propia fragilidad y debilidad - la de cada uno de nosotros - sus corazones laten al unísono con el de los pobres. No juzgan a los que sirven. Por el contrario, tratan de comprenderlos como a un hermano".
Todos los bautizados, como he indicado más arriba, tenemos la obligación de llevar la Buena Nueva. Algunos, sumergidos sólo en nuestros trabajos y obligaciones diarias, podríamos encontrar la falsa justificación de ¿a quién hablar de Jesús? ¿A quién transmitir su personal y gozosa experiencia de Fe? Nunca falta a quién, particularmente en las Conferencias, a través del contacto personal con el que sufre, tan propio de nuestro carisma. Aquellos a los que nos acercamos o se acercan a nosotros, tienen muy claro que somos un grupo de Iglesia. Un grupo de católicos. No les extrañará nada que hablemos con normalidad y naturalidad de nuestra Fe y de lo que ella nos aporta. Todo lo contrario.
Hace años y durante una visita a una familia a la que ayudaba una determinada Conferencia en un país extranjero, presencié la petición de la familia para hablar "un poco" -dijeron- de Dios. Así lo hicieron los consocios a los que acompañaba, los que un poco avergonzados al salir, me contaron que no se habían decidido a hacerlo nunca, “para no molestarlos, para no invadir su intimidad” (sic). ¡Sin embargo ellos lo estaban esperando, además de ser nuestra obligación!
No se trata, lo he indicado ya más arriba pero conviene repetirlo, que cada consocio prepare una "homilía" para la visita al amigo en necesidad. Al hermano que sufre. Sería espantoso y una presunción banal, hasta ridícula. Sólo se trata de dejar entrar a Cristo como uno más entre nosotros y, por lo tanto, manifestar lo que Él significa de importante en nuestras vidas. Sin forzar situaciones que tampoco serían lógicas, ni incluso bien recibidas. Sólo aprovechar el traslado de nuestras propias experiencias religiosas, cuando la ocasión se presente.
Volvamos de nuevo al Papa Francisco en la "Evangelii gaudium":"La actividad misionera representa aún hoy día el mayor desafío para la Iglesia y la causa misionera debe ser la primera" .
Que María, primera evangelizadora, nos ayude a cada consocio, a cada cristiano, a ser capaces de poner a Cristo en nuestras conversaciones, con la frecuencia que el mundo necesita sin vergüenzas y sin prepotencias. Con sencillez, con naturalidad, pues lo que sabemos, gratis lo hemos recibido y gratis hemos de darlo. (Mt. 10, 7)
(1) Decreto sobre la Actividad Misionera de la Iglesia, 21a , Concilio Vaticano II