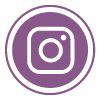Por Ángel Moreno
Por Ángel Moreno
(de Buenafuente)
Corren los aplausos bien merecidos a quienes están en el frente de batalla: médicos, enfermeros, auxiliares, transportistas, conductores de ambulancia y de furgones fúnebres... Se reconoce el trabajo de los soldados, de quienes responsablemente deciden las acciones necesarias, aunque sean dolorosas, para frenar la terrible plaga de coronavirus.
Se valora en los discursos oficiales el comportamiento ciudadano, la disciplina social, la obediencia al confinamiento, especialmente de los que viven en estrechos espacios familiares, tienen personas con algún síndrome especial, o están totalmente solos… Sobrecoge el sacrificio que en tantas familias está suponiendo la enfermedad y la muerte de seres queridos, el aislamiento en los hospitales y el fallecimiento en soledad.
 Muchos están siendo afectados, por no decir que lo estamos todos, por algo tan fuerte, que nos parece inimaginable. Y en medio de esta realidad heroica y dolorosa, existe una población discreta, silenciosa, humilde, creyente y orante, que cada día eleva sus brazos al cielo, intercede por nombres concretos y con sus manos elaboran equipamientos sanitarios.
Muchos están siendo afectados, por no decir que lo estamos todos, por algo tan fuerte, que nos parece inimaginable. Y en medio de esta realidad heroica y dolorosa, existe una población discreta, silenciosa, humilde, creyente y orante, que cada día eleva sus brazos al cielo, intercede por nombres concretos y con sus manos elaboran equipamientos sanitarios.
No se dice nada de los mensajes que llegan a los monasterios pidiendo oración, ni de los ruegos que suplican para que se ofrezcan sufragios por los muertos. No se habla de los miles de creyentes que en soledad, silencio, discreción y anonimato, rezan, imploran, se sacrifican porque Dios tenga misericordia de todos nosotros. Ahí están tantos sacerdotes celebrando en sus casas la Eucaristía por todos. Me decía un obispo: “Es verdad que no se nombra a Dios, pero tampoco se le está culpando”.
Nunca sabremos si la providencia de una mascarilla a tiempo, la fortaleza de ánimo de un médico, el cariño y delicadeza de una enfermera, la generosidad de un donante, tienen relación con la plegaria de muchas personas, pero estoy seguro de que en las llamadas que se hacen a los monasterios, y de creyentes entre sí, se percibe la esperanza de quienes profesan confianza, porque sabemos que no estamos arrojados a un destino fatal.
Pensamos que todo está siendo tan fuerte que habrá un antes y un después en nuestro modo de plantear la vida, la sociedad y la convivencia. Quizá todos estamos esperando el milagro, y miramos al papa Francisco, al Cristo de San Marcelo, al icono de la Virgen, por ver si acontece el signo que indique el final del “diluvio”, el término de la “plaga”. Sin embargo, hay un texto evangélico que nos advierte sobre la ineficacia de los signos extraordinarios si no cambia el corazón. Es el diálogo que se establece entre el rico Epulón y Abraham: “Te ruego, entonces, padre, que le mandes a casa de mi padre, pues tengo cinco hermanos: que les dé testimonio de estas cosas, no sea que también ellos vengan a este lugar de tormento”. Abrahán le dice: “Tienen a Moisés y a los profetas: que los escuchen”. Pero él le dijo: “No, padre Abrahán. Pero si un muerto va a ellos, se arrepentirán”. Abrahán le dijo: “Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán ni aunque resucite un muerto”» (Lc 16, 27-31).
La Biblia asegura que Dios escucha la oración del justo, del pobre, del humilde, del que tiene fe… Es muy importante que llegue el material que se necesita, que aterricen los aviones con equipamiento sanitario, y también es muy urgente pedir al cielo misericordia. En los días que celebramos la Pasión de Cristo, en silencio, adoramos, confiamos y creemos que todo tendrá sentido y todo participará de la luz pascual.