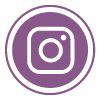Por Alfonso Olmos
Por Alfonso Olmos
(Director de la Oficina de Información)
Poco a poco nos hemos ido acostumbrando a las cifras, a los números. Desde hace seis meses llenan las páginas de los diarios y nos abruman en los partes radiofónicos y en los telediarios. A veces estas cifras han sido extremadamente dolorosas. Cuando a un número le pones un rostro, un recuerdo o un acontecimiento el corazón se estremece.
Los rostros perviven en la memoria y así siguen vivos entre nosotros. Los recuerdos se agolpan en el alma y garantizan la evocación histórica. Los acontecimientos se repetirán o no, pero son signo de que la existencia continua.
Somos seres en proceso. La vida sigue. Al llegar septiembre retomamos los buenos propósitos, planificamos, comenzamos a andar renovados para adentrarnos en esta sinrazón de normalidad, que nos quieren vender como novedosa y que, al contrario, se nos impone como irregularidad.
Veremos qué sucede a partir de ahora, cómo iremos haciendo que la ilusión no se pierda, que la llama de la fe no se apague y no se nos acabe el vino de la alegría espiritual. Tenemos muchos retos por delante: el culto, los sacramentos, la catequesis, la formación, el sínodo diocesano… Siempre nos quedará la unión personal con Dios, como durante el confinamiento la comunión espiritual a falta del pan y el vino del altar, es decir la espiritualidad que nos hace vivir embriagados del Espíritu.
La pandemia viene a enseñarnos que “a vino nuevo, odres nuevos”. Jesús viene a hacerlo todo nuevo. No se trata de ir poniendo parches para salir del paso, sino de comenzar algo nuevo con más ilusión y esperanza, con un renovado impulso misionero y evangelizador. No podemos vivir de remiendos que pronto se desgarran. Tenemos que coser el nuevo curso y nuestra propia historia de fe a base de oración, entrega y sacrificio, percibiendo los signos de los tiempos, viviendo la alegría del evangelio y siendo apóstoles misioneros.
En estos días de septiembre María se nos presenta, de nuevo, como madre y protectora. Supo hacerse cercana para recordar a su hijo que los novios de Caná no tenían vino, y se produjo el milagro. A ella, aun sin el vino de las fiestas patronales de tantos lugares, le encomendamos la vida y misión de la Iglesia y nuestros proyectos personales, parroquiales, pastorales, comunitarios y diocesanos.