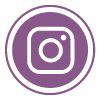Por Eloy Bueno
(Delegación Nueva Evangelización)
La Iglesia no es ante todo una institución. La Iglesia es una realidad personal: son las personas que la constituyen. La Iglesia no existe en abstracto: la Iglesia existe en un lugar, en un lugar humano, en un grupo de hombres y mujeres concretos. La Iglesia se hace carne y sangre en el cuerpo de los creyentes, que son considerados como el Pueblo de Dios, el Cuerpo de Cristo, el Templo del Espíritu. Lo mismo vale para la parroquia.
Desde este punto de vista podemos comprender todo el alcance de lo que afirmaba Juan Pablo II de la parroquia: es la Iglesia en medio de las plazas y las calles de los hombres. Por eso podemos decir que desde su constitución más profunda es siempre una Iglesia de puertas abiertas: si la Iglesia somos las personas, en cada persona la Iglesia abre sus puertas al encuentro con todos. La fe y la evangelización deben pasar a través de la biografía de cada uno de los creyentes. Es un error mortal la concepción que se tiene en ocasiones: cuando la “Iglesia” parece identificada con los obispos o con los sacerdotes. Esa es la visión clerical que ha dominado durante mucho tiempo, pero que es en realidad un estrechamiento de los datos que nos ofrece el Nuevo Testamento. Allí se nos dice con claridad que cada creyente, en virtud del bautismo, es una piedra viva del edificio que es la Iglesia y que está en permanente construcción gracias a la aportación de cada uno de los creyentes.
La Iglesia en lo concreto ha nacido y vive del dinamismo de la evangelización. Esta fue la experiencia originaria durante la actividad de los apóstoles. Llegaban a una ciudad y lanzaban el anuncio, el mensaje del Resucitado, como un Evangelio a partir del propio testimonio de vida. Sólo una minoría aceptaba con gozo ese anuncio y se reunían para celebrarlo y para tomar conciencia de su misión, de que cada uno de ellos era de nuevo enviado a la vida cotidiana entre sus conciudadanos. Cuando san Pablo, por ejemplo, acudió a Corinto encontró una respuesta de ochenta o noventa personas en una ciudad de medio millón de habitantes. Ese pequeño grupo experimentó lo que era evangelizar en sentido estricto y por ello desde el principio se sintieron implicados en ese dinamismo: ser evangelizadores desde su propia circunstancia.
En la actualidad esa experiencia es más cercana también para nosotros. Porque son pocos los que acogen de modo consciente y jubiloso el Evangelio. Pero lo importante no es la cantidad sino la calidad de la respuesta y de la novedad experimentada. Recuperar la experiencia de lo que es ser Iglesia lleva consigo experimentar también lo que es el aliento evangelizador.
En este dinamismo se entiende que el primer anuncio es algo inmediato, personal, experiencia de todos los días. Es el gesto de cada cristiano en su vida y en sus relaciones: en el trabajo, en la familia, en el círculo de amistades… se hace presente un modo de vida, un estilo, una esperanza, que en ocasiones (cuando surge el diálogo) se explica por medio de palabras o en el silencio de la escucha. Pero no hay primer anuncio si no es porque cada cristiano vive en la normalidad de sus relaciones la alegría de la fe.
Cada cristiano que vive la alegría de la fe no puede vivir de modo individual o aislado. Vive como Iglesia, con los otros y entre los otros. Por eso es un “nosotros” que comparten la misma identidad y la misma misión. El Reino de Dios y la Pascua exigen un pueblo que lo hagan realidad en la historia y en la sociedad proponiendo no sólo un nuevo tipo de ser humano sino también un modo nuevo de socialidad: ya no hay judío o gentil, hombre o mujer… La relación entre los seres humanos no depende de la raza, de la sangre, del lugar… sino de un don que es capaz de crear un mundo nuevo.
La vida cristiana -como Iglesia- es por tanto comunitaria: es la Iglesia, la comunidad eclesial concreta, la que tiene que prolongar la novedad de la revelación: mediante la celebración y la oración (liturgia), mediante el testimonio y el servicio de la caridad y de la justicia (diakonía), mediante el anuncio y la proclamación (kerygma). Todas estas dimensiones y actividades deben ser tenidas en cuenta a fin de que la Iglesia refleje una imagen equilibrada. Por eso resulta una tarea permanente para la Iglesia un proceso de purificación y de conversión para que se vea en lo concreto lo que se dice de modo teórico.
La figura comunitaria sólo puede ser efectiva si se parte de dos principios que el Vaticano II presenta con toda claridad: todos los cristianos, en virtud del bautismo, son iguales en dignidad: las relaciones mutuas no deben estar regidas por los criterios de poder sino desde la experiencia de fraternidad, pues todos forman parte de la misma familia, en la que Jesús actúa como el primogénito, como el hermano mayor; por eso era habitual en los primeros tiempos designarse “hermanos”. Y desde esta experiencia de fraternidad se explica también la corresponsabilidad: todo es de todos, y la misión debe ser compartida: cada uno a su modo debe contribuir a edificar la Iglesia y a evangelizar el mundo.
La igualdad en dignidad no significa que no haya diferencias. La gracia de Dios otorgada en el bautismo se manifiesta de modos muy diversos. Por eso en el Nuevo Testamento se habla de los carismas: los carismas son los dones que cada bautizado recibe. Los carismas son dones de carácter personal, pero no son individuales, como propiedad particular. El carisma es entregado para la edificación de la Iglesia a fin de que esta cumpla su misión evangelizadora del modo más adecuado y significativo.
Los carismas son muy diversos: uno tiene carisma para el diálogo y la dirección espiritual, otro para la profecía, otro para acercarse a los pobres, otro para el servicio a los enfermos, otro para la catequesis, otro para la evangelización universal, otro para la profundización teológica, otro para la administración de los bienes económicos, otro para cantar o proclamar las lecturas en la liturgia comunitaria… Lo importante es que cada uno pueda ser desarrollado, pues cada cristiano –con su carisma- es piedra viva que realmente aporta algo original.
De los carismas se originan los ministerios, es decir, servicios de carácter permanente y estable: catequista, presbítero, diácono, doctor, viuda, apóstol, profeta… En la Iglesia todo es de todos; pero, como no todos podemos hacerlo todo, algunos, en nombre de todos y como servicio a todos, asumen determinadas tareas o responsabilidades.
En la parroquia hay carismas y, por ello, espiritualidades distintas, que pueden dar origen a diversos tipos de comunidades: los que sirven a los pobres, los jóvenes, la adoración nocturna, el equipo de liturgia, comunidades de base, catecumenados diversos… Pero todos deben sentirse en comunión, la cual se debe expresar también en las celebraciones eucarísticas en las que todos participen o en asambleas en las que todos toman parte.
A la luz de lo dicho, hemos podido percibir la grandeza de la parroquia: su enorme riqueza y sus inmensas posibilidades. Pero a la vez se pueden constatar también sus debilidades o sus llagas: el carácter anónimo, la práctica rutinaria, las homilías repetitivas, las catequesis poco significativas… La parroquia refleja en buena medida los rasgos de los cristianos. Precisamente por ello es tan necesaria la conversión pastoral y el discernimiento comunitario.