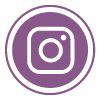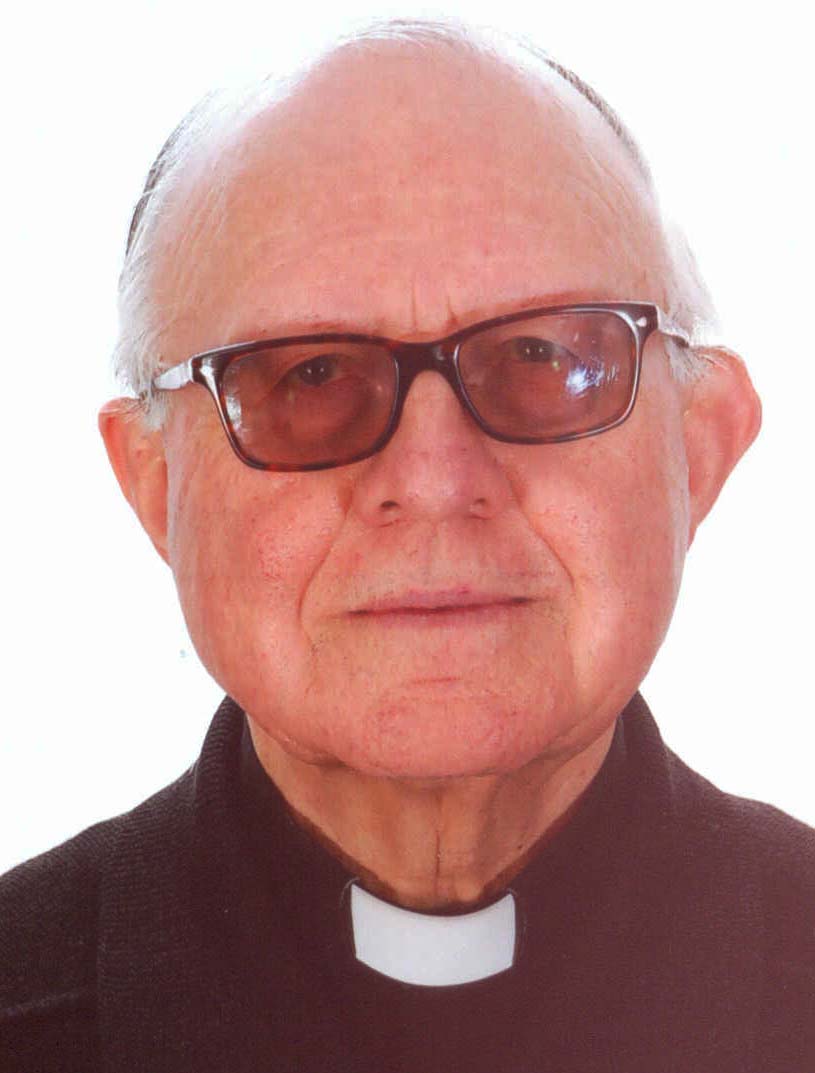 Juan José Plaza Domínguez
Juan José Plaza Domínguez
(Delegado diocesano de Misiones)
Estamos en los prolegómenos de un nuevo año litúrgico, que comenzó el primer domingo de adviento, es decir, el día 29 de Noviembre.
En el transcurso del año litúrgico o eclesiástico la Iglesia celebra los principales acontecimientos de nuestra salvación, cuyo protagonista esencial es Nuestro Señor Jesucristo,” porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos” (Hechos 4,12).
A la celebraciones del Señor, dentro del año litúrgico, se unen la de los profetas, los ángeles, las de la Virgen María y San José, la de los apóstoles y los santos, que han sido actores en esa salvación; unos preparándola, otros colaborando directamente en ella como la Virgen y San José, y otros extendiéndola y llevándola a todos los hombres, conforme al mandato misionero del Señor: “Id al mundo y proclamad la buena noticia a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que no crea se condenará” (Mac. 16, 15-16),
La característica especial del nuevo año litúrgico es que ha sido proclamado por el papa Francisco año santo de la Misericordia, que abrirá sus puertas el día de la Inmaculada.
 La Iglesia basada en” el poder de las llaves” que Cristo concedió a Pedro (“A ti te daré las llaves del Reino de los Cielos; y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo” (Mat. 18,18), tiene la potestad de proclamar y celebrar los llamados años jubilares, a imitación de lo que hacía el Pueblo de Israel.
La Iglesia basada en” el poder de las llaves” que Cristo concedió a Pedro (“A ti te daré las llaves del Reino de los Cielos; y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo” (Mat. 18,18), tiene la potestad de proclamar y celebrar los llamados años jubilares, a imitación de lo que hacía el Pueblo de Israel.
La palabra jubileo se inspira en el término hebreo “YOBEL”, que alude al cuerno del cordero con el que se anunciaba el comienzo del Año Jubilar. Jubileo también tiene una raíz latina, “IUBILUM” que expresa un grito de alegría.
Los hebreos celebraban un jubileo cada 50 años. Durante él se debía restituir la igualdad entre los hijos de Israel.
Por eso a los pobres y desposeídos se les condonaban deudas, se restituían las tierras que habían pasado a manos de otros propietarios, se condecía la libertad a quienes la había perdido, cayendo en la esclavitud, etc.
Para los ricos el año jubilar era un recuerdo de que el verdadero Señor de todo era Dios y que los bienes de la tierra Dios los había creado para todos los hombres.
Todo esto estaba fundado en la justicia de Israel, pues esta Justicia consistía, sobre todo, en la protección de los débiles.
Imitando al Pueblo escogido, como acabamos de subrayar, la Iglesia Católica implantó la celebración de los años Jubilares. Fue el papa Bonifacio VIII el que celebró el primer jubileo en el 1300, instituyendo su celebración cada 100 años. Pero posteriormente se determinó que su celebración fuese cada 25 años para que cada generación pudiera participar de las gracias especiales del mismo.
En la tradición católica, el Jubileo consiste en que durante un año se conceden beneficios y gracias abundantes a los fieles, que se concretan en la llamada indulgencia plenaria, por la que se perdonan a los fieles no sólo los pecados, sino también todas las penas temporales debidas a los mismos y aún no satisfechas.
Para que esto sea posible hay que cumplir con ciertas disposiciones eclesiales establecidas por el Vaticano, como por ejemplo:
- Hacer una peregrinación o visita a algún santuario, que ha sido designado como jubilar.
- Asistir a algún acto litúrgico, que se ha concretado por la jerarquía competente.
- Confesar y comulgar entre los 15 días anteriores o posteriores a la visita al lugar o a la participación en el acto litúrgico.
- Detestar positivamente el pecado.
- Profesar la fe católica, rezando el credo.
- Y rezar por las intenciones del Santo Padre.
Además de los años jubilares ordinarios, que, como decíamos, se repiten cada cuarto de siglo, se pueden celebrar años jubilares extraordinarios. Es lo que ha determinado el papa Francisco, al decretar que este año litúrgico de 2016 se celebre el año de la Misericordia.
Con ello el papa invita a todos los hombres a volver su mirada a Dios, “Rico en misericordia” (Efesios 2, 4), y cuyo rostro se ve reflejado en su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, “Imagen visible de Dios invisible” (Col. 1,15). “Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar y condenar al mundo, si para que el mundo se salve por Él” (Jn. 3. 17).