
 Por Javier Bravo
Por Javier Bravo
(Delegación de Medios de Comunicación Social)
Acabamos de estrenar la estación más esperada del año: el verano. Llegan las vacaciones para muchos de nosotros, pero no para nuestros smartphones, que no se toman vacaciones, sino que seguramente los utilizaremos casi más que el resto del año.
Durante el período vacacional es cuando los expertos recomiendan relajarse, descansar y, a ser posible, desconectar de casi todo lo que nos ha tiene ocupados en nuestro día a día.
En nuestras vidas (y han venido para quedarse) las redes sociales nos quitan una parte importante del tiempo; nos cuesta estar sin echarles un vistazo, compartir alguna foto o momento inolvidable, darle a ‘me gusta’ a propósito de publicaciones que nos atraen… Su uso, además, crece con el paso de los años y parece como si fuera tarea dificilísima despegarse de ellas.
Desde aquí daré algunas recomendaciones para que durante el verano las puedas usar (dejar de utilizarlas completamente es a día de hoy casi imposible) con moderación y sin abusar de ellas. Porque es en estas semanas cuando también puedes aprovechar para tener buenas conversaciones cara a cara, disfrutar de los paisajes que visitarás o descansar sin necesidad de mirar cada poco tiempo el teléfono móvil.
- No olvides cerrar las sesiones: muchas veces, cuando viajamos a países o lugares lejos de nuestra ciudad, acudimos a ordenadores públicos (recepciones de los hoteles, sitios con wifi…), donde se conecta mucha gente. Si accedes a tus redes no olvides cerrar tus sesiones cuando hayas acabado.
- Protección a los niños: tema sensible donde los haya, en las semanas veraniegas, los niños son, en gran medida, los protagonistas. Y también son individuos frágiles y vulnerables. Debemos estar alerta a la hora de publicar fotos en playas, piscinas y/o lugares públicos. En éstos abundan los niños y es primordial contar con el consentimiento y aceptación de sus padres.
- Controla la subida de imágenes: dicen que dos de cada tres españoles asiduos a las redes sociales publican información de manera fluida sobre: en qué restaurante playero están comiendo, cuál es la piscina que visitan a diario, en qué localidad se encuentran o cómo de rico es el plato que comen en el centro de una ciudad conocida. Publica tus fotografías a la vuelta y desactiva la ubicación del Smartphone para que nadie (ojo con los cacos) rastreen y conozcan tu posición.
- Habla, conversa, mira: es verdad que las aplicaciones de mensajería instantánea como whatsapp nos han ayudado mucho, pero, ¿y lo bonito que es una conversación mirando a los ojos, contando algún que otro secreto o intimidad y/o pidiendo consejo a alguien que quieres? Nunca olvidemos esta práctica y que últimamente con motivo de las redes sociales estamos dejando de lado.
- Por último, no demos vacaciones a Dios pues Él no se toma vacaciones. Utilicemos las redes también para compartir con el resto nuestras visitas a templos, nuestra participación en los actos religiosos…; y sirvámonos estos días de alguna de las aplicaciones ya conocidas para estar también más enredados con Dios. Por ejemplo, ePrex donde aparte de la liturgia de las horas tenemos también las lecturas diarias de la Palabra de Dios.
Espero estas recomendaciones nos ayuden a todos a hacer un uso de las redes sociales más coherente a nuestro estilo de vida y pasemos menos tiempo pegados al “ladrillo”, como lo llama mi madre, y dediquemos más tiempo para estar con el hermano. Buen verano.



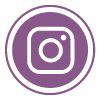

 Dicho encuentro ha sido organizado por el Departamento de Santuarios, Peregrinaciones y Piedad Popular, dirigido por el sacerdote de nuestra diócesis D. Eugenio Abad Vega.
Dicho encuentro ha sido organizado por el Departamento de Santuarios, Peregrinaciones y Piedad Popular, dirigido por el sacerdote de nuestra diócesis D. Eugenio Abad Vega. En las jornadas se reflexionó sobre cuatros temas: Sobre el peregrino y cofrade, protagonistas en la Iglesia; sobre el Santuario y las Cofradías, como atrio de los gentiles; sobre la propuesta pastoral del Papa Francisco de “santuarizar” las parroquias; y sobre la formación de agentes para una mejor y adecuada evangelización.
En las jornadas se reflexionó sobre cuatros temas: Sobre el peregrino y cofrade, protagonistas en la Iglesia; sobre el Santuario y las Cofradías, como atrio de los gentiles; sobre la propuesta pastoral del Papa Francisco de “santuarizar” las parroquias; y sobre la formación de agentes para una mejor y adecuada evangelización.
















